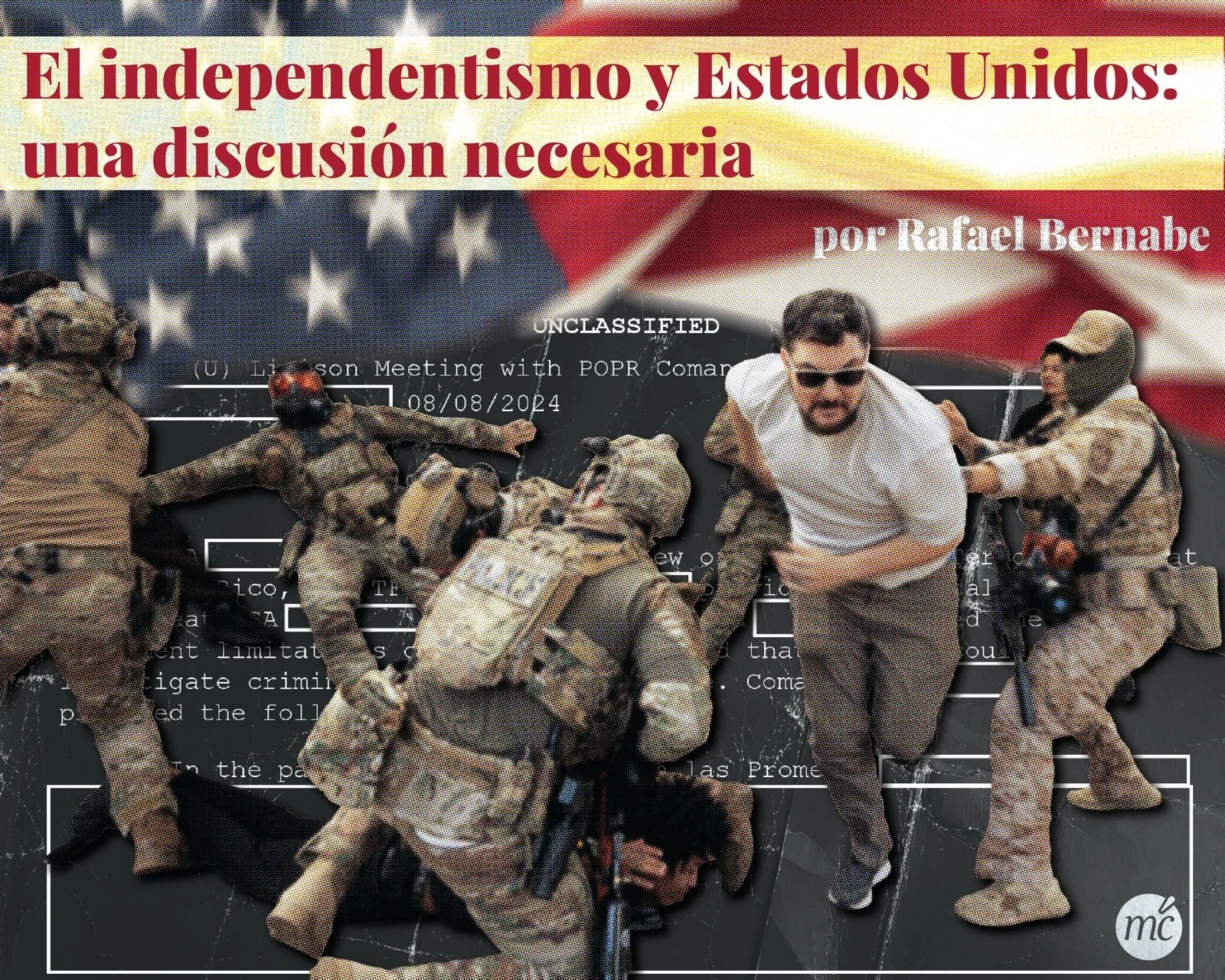El independentismo y Estados Unidos: una discusión necesaria
Leyendo y escuchando a muchos compañeros y compañeras partidarios de la independencia nos topamos con varias actitudes hacia Estados Unidos y hacia los conflictos sociales, culturales y políticos que desgarran a dicho país. Señalemos tres posiciones:
Una posición insiste en señalar el fortalecimiento de la derecha trumpista, del racismo, de las políticas antiinmigrantes como un argumento a favor de la independencia. En algunos casos casi se da la bienvenida al fortalecimiento de la derecha estadounidense, pues se siente que esto facilita convencer a los puertorriqueños de la necesidad y conveniencia de la independencia. Esta posición muchas veces asume, supone o sugiere que Estados Unidos es una entidad monolítica y esencialmente racista, xenofóbica, etc. El trumpismo sería la expresión más reciente de esa esencia reaccionaria. Esta idea a menudo toma la forma de expresiones de que los “americanos” o los “gringos” son de esta o aquella forma (racistas, chovinistas, incultos, etc.) o piensan esto o aquello (“nos desprecian”, “nos rechazan”, “no nos quieren”).
Otra posición describe a Estados Unidos como una sociedad en proceso de desintegración o al borde de una “guerra civil”, no para tomar partido en ese conflicto social y político, sino únicamente como un argumento a favor de la independencia. Hay que separarse de “un país que está en decadencia” o que se está descomponiendo internamente. Esto se acompaña con referencias o imágenes de graves problemas sociales en ese país: sinhogarismo, adicción, tiroteos en escuelas, etc.
La tercera posición es sencillamente indiferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Para esta posición, quienes defendemos la independencia no tenemos que preocuparnos por los conflictos en Estados Unidos. No son nuestras luchas y no tenemos que involucrarnos en ellas.
Nos parece que las tres posiciones plantean serios problemas analíticos y políticos: problemas analíticos que impiden entender lo que ocurre en Estados Unidos, lo cual, a su vez, impide elaborar una política independentista más efectiva.
Empecemos por algo que debiera ser evidente: los millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en Estados Unidos no pueden ser indiferentes a la evolución de la política o la sociedad en Estados Unidos. Si hay una “guerra civil” en ciernes, no pueden ser indiferentes a quién salga fortalecido o victorioso de esa “guerra civil” ni de los conflictos en curso. Sus derechos y su situación material dependen de su desenlace. No da lo mismo, por ejemplo, que se imponga o se revierta la agenda xenofóbica, racista, ecocida, misógena, homofóbica y antiobrera de Trump.
Por otro lado, pensar que Estados Unidos es esencial e irremediablemente una sociedad racista, o una sociedad inevitablemente cada vez más desigual y violenta, implicaría que nuestra diáspora debe resignarse a vivir por siempre bajo el régimen de la discriminación, del prejuicio y del maltrato. Pero esa afirmación no tiene fundamento. Estados Unidos es una sociedad que está profundamente dividida, es cierto. Pero esto nada tiene de raro o excepcional: es el caso de todas las sociedades capitalistas que combinan distintas formas de explotación, desigualdad y opresión. Pero precisamente esas divisiones y conflictos indican que Estados Unidos no es una realidad monolítica y estática, sino una realidad contradictoria con distintas y opuestas fuerzas en su interior: fuerzas racistas, xenofóbicas, autoritarias, ecocidas, antiobreras, hasta fascistas, entre otras. por un lado, pero también resistencias y movimientos antirracistas, democráticos, ecológicos, feministas, laborales, antifascistas, etc. Una “guerra civil” no implica uno sino al menos dos bandos en conflicto. Repitamos: para los millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en Estados Unidos no da lo mismo que prevalezca uno u otro campo político y social. No pueden ser indiferentes a un conflicto que determinará en qué tipo de sociedad vivirán. No pueden decir “esas no son nuestras luchas y no tenemos que preocuparnos por ellas”.
Pero hay que preguntarse: y a una futura república puertorriqueña ¿le dará lo mismo quién gobierne en Estados Unidos? Los que aspiramos a una república que sea la organización de la mayoría trabajadora para gobernarse a sí misma, que socialice la parte más importante de la actividad económica, que la sujete a un plan elaborado democráticamente para asegurar el bienestar social y la reparación de nuestra relación con la naturaleza ¿podemos ser indiferentes a quién gobierne y qué políticas se promuevan en otros países, incluyendo destacadamente a Estados Unidos? ¿Acaso puede construirse tal sociedad aisladamente? Hacer esta pregunta es contestarla: no, tal sociedad no puede construirse aisladamente. Cuánto y qué podamos hacer en esa dirección dependerá en grado sumo de nuestro esfuerzo y capacidades, pero también dependerá de nuestro entorno, de cuán hostil o favorable sea ese entorno a nuestros objetivos. Al igual que nuestra diáspora, nuestra futura república no podrá mirar con indiferencia qué políticas prevalecen en Estados Unidos. Y al igual que la futura república, el independentismo hoy no puede mirarlas con indiferencia. Necesitamos que allí también prevalezcan las fuerzas afines a nuestros objetivos. Esas luchas también son nuestras.
Por tanto, no podemos señalar o celebrar el avance de la derecha en Estados Unidos como un buen argumento a favor de la independencia cuando ese avance crea un camino más angosto para una independencia floreciente y liberadora. Es cierto que Estados Unidos exhibe una creciente desintegración social, pero esto es consecuencia de las estructuras de un capitalismo en crisis. Por lo mismo, no podemos tomar esas tensiones como meros síntomas de desastre o signo de desintegración y decadencia: de esas tensiones internas es que también pueden surgir fuerzas capaces de cambiar cualquier sociedad radicalmente, incluyendo Estados Unidos. A menudo vemos a compañeros independentistas publicando imágenes de las acciones de la derecha o de la desintegración social en Estados Unidos, pero igual de importante para nosotros y nosotras es reconocer y señalar que existen fuerzas activas que resisten a esa derecha y esa desintegración social.
Por supuesto, lo que decimos de Estados Unidos también lo decimos de Puerto Rico: Puerto Rico también es una sociedad en crisis, una sociedad dividida en clases, una sociedad con graves tensiones internas. A un lado de esa división, la derecha patronal, domina y está bien organizado y financiado. Al otro, la clase trabajadora y demás sectores explotados y oprimidos está fragmentado; en su mayor parte no está organizado, aunque hay movimientos minoritarios que resisten persistente y heroicamente. La independencia a que aspiramos tiene que apoyarse en la creciente organización y movilización de ese pueblo trabajador y desposeído, de otro modo se convertirá en vehículo para que sigan gobernando los que ahora gobiernan bajo la colonia. Esa independencia por y para el pueblo trabajador necesita aliados internacionales, incluyendo las fuerzas afines que existen en Estados Unidos y que luchan por el cambio social en ese país, en el que, como ya indicamos, residen y tienen que luchar más de cuatro millones de puertorriqueños.
Algunos dirán que las luchas y resistencia en Estados Unidos son débiles y dispersas. Discutir el estado de esas luchas rebasaría el espacio que tenemos para este artículo. Baste decir que esas luchas no son más débiles ni dispersas que las que existen en Puerto Rico en la actualidad. Si contamos con que las nuestras se fortalecerán, crecerán y avanzarán, no hay razón para que le neguemos igual potencial a las luchas que hoy se desarrollan en Estados Unidos. Nos referimos al presente y el futuro, pero es bueno recordar que Estados Unidos cuenta con una larga tradición de militantes y amplias luchas obreras, antirracistas y antiimperialistas, entre otras. En otro escrito hemos recordado esto a los partidarios de la estadidad, pero el señalamiento también es válido para el independentismo.
Lo que falta en las tres posiciones que hemos indicado anteriormente (y sus variantes), y lo que estamos proponiendo como alternativa, es un análisis de clase, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, tanto de la lucha por la independencia como de los conflictos y la realidad política y social en Estados Unidos. No está de más recordar la famosa afirmación de Marx y Engels en vísperas de las revoluciones de 1848: “La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. Esto es cierto en Puerto Rico y también es cierto en Estados Unidos. El gran activista independentista y socialista de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, Jesús Colón, lo resumió en 1943: “Hay dos Estados Unidos como hay dos Puerto Ricos.” Había, planteaba Colón, explotadores y acaparadores en ambos países. Por tanto, el pueblo de Puerto Rico tenía que hacer “causa común con el PUEBLO de Estados Unidos” a la vez que luchaba por la independencia. Eso era lo que necesitaban, tanto la diáspora a la que Colón pertenecía, como la lucha por la independencia con la que estaba comprometido. Y es lo que en la actualidad siguen necesitando las luchas de la diáspora y la lucha por la independencia: un análisis de clase y una perspectiva internacionalista.
Aunque Colón planteaba la conexión entre las luchas en Puerto Rico y Estados Unidos desde una perspectiva socialista, ya otros independentistas la habían planteado desde una perspectiva antiimperialista y democrática. Hostos, por ejemplo, en 1899 denunciaba el surgimiento de las “coaliciones de capital” y los trusts (monopolios y asociaciones de grandes empresas) que impulsaban la política imperialista de Estados Unidos y la ocupación de Puerto Rico y Filipinas que, según él, también amenazaban la democracia en dicho país, democracia que él asociaba con el predominio de la pequeña propiedad y de lo que llamaba los intereses del “trabajo”, la “producción” y el “consumo”.
Para él, la lucha contra el colonialismo en Puerto Rico era parte de una lucha internacional por la democracia, que también incluía resistencia a la consolidación de “la maquinaria de los usurpadores de la riqueza y el poder” en Estados Unidos. Las Antillas no podían desentenderse de los conflictos en ese país, pues su desenlace determinaría una parte importante de las condiciones en que tendrían que luchar por su autodeterminación.
Sería fácil ofrecer otros ejemplos. Nos limitamos a recordar el apoyo de Gilberto Concepción al congresista de izquierda Vito Marcantonio, la figura política más importante de su época en Estados Unidos comprometida con la independencia de Puerto Rico. Concepción colaboró de cerca con Marcantonio entre 1937 y 1944, cuando este residía en Nueva York, y en 1949 viajó a esa ciudad para apoyar su candidatura a la alcaldía de la ciudad: evidentemente Concepción, lejos de ser indiferente, tomaba partido en esa contienda y entendía la importancia del desenlace de esos procesos en Estados Unidos para la lucha por la independencia. Más allá de Puerto Rico no está demás señalar, aunque sea de pasada, que muchas luchas anticoloniales han incluido la interacción con fuerzas progresistas en las metrópolis, como fue el caso de Argelia, Vietnam y las colonias de Portugal en África, entre otras.
Comparemos esta actitud con otras que podemos observar en la actualidad. Como se sabe, en Estados Unidos existe la ciudadanía por nacimiento: la disposición de que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana de Estados Unidos. Esta disposición está incluida en una de las enmiendas a la constitución adoptadas como resultado de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud (la enmienda XIV). Es una gran conquista democrática que en la actualidad es particularmente importante para la comunidad inmigrante, especialmente para los más vulnerables que están en Estados Unidos sin la documentación requerida. Por eso Trump pretende anular el concepto de ciudadanía por nacimiento y ya aprobó una orden ejecutiva en esa dirección.
El Tribunal Supremo federal tendrá que determinar si da paso o bloquea la intención de Trump. Evidentemente, las fuerzas democráticas y progresistas defienden la idea de la ciudadanía por nacimiento que Trump pretende anular. Como señalan algunos, lo que está en juego no es solo esa disposición: si Trump puede revocar una estipulación tan clara como la incluida en la enmienda XIV, entonces puede revocar cualquier otra disposición. En ese contexto, el compañero Javier A. Hernández escribe, sin embargo, que “el fin de la ciudadanía por nacimiento podría ser una oportunidad para la independencia de Puerto Rico”. Es decir, se celebra la amenaza a un derecho democrático en Estados Unidos pues ese retrógrado paso facilitaría, supuestamente, la independencia de Puerto Rico. Se vincula la independencia no al avance de las fuerzas democráticas en Estados Unidos, sino a su derrota ante la agenda reaccionaria de Trump.
Lamentablemente este no es el único ejemplo que podemos dar. El compañero Hernández también ha intentado vincular la independencia a la agenda de despidos masivos encabezada por Elon Musk al comienzo de la administración Trump. Es decir, también se ven los ataques a la clase trabajadora en Estados Unidos (que afectarán además a no pocos puertorriqueños) como una oportunidad para impulsar la independencia. Como indicamos, esta no puede ser la posición ni de los cuatro millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos ni de los que aspiramos a una independencia socialmente emancipadora. El bienestar de los primeros, y un camino más amplio para la segunda, exigen un avance, no del trumpismo, sino de sus oponentes. Aclaremos que cuando hablamos de luchas y resistencias anti-MAGA no nos referimos al Partido Demócrata, sino al abanico de movimientos e iniciativas que existen más allá de esa estructura (aunque algunas conectan o se vinculan con esa organización de formas y maneras que varían según cada caso).
En días recientes, aspectos del tema que estamos discutiendo se han planteado alrededor de la prominencia adquirida por Bad Bunny en el debate político y cultural en Estados Unidos. Tomemos un ejemplo al azar, visto en una cuenta de X: “Los norteamericanos [están] ofendidos porque Benito no se paró cuando tocaron ‘God Bless America’. Son tan brutos que dicen que Benito no se paró cuando tocaron el himno. No saben que ese no es el himno de E. E. U.U.” Daría la impresión de que esta es la posición general de “los norteamericanos”. Pero si se miran los timelines de las cuentas de X o Facebook se comprueba que las expresiones de los “norteamericanos ofendidos” recibieron cientos de respuestas de otros norteamericanos indicando precisamente que esa canción no es el himno de Estados Unidos y que nadie está obligado a ponerse de pie. Algunos incluso plantean que, aunque fuese el himno, nadie está obligado a pararse.
Entonces en Estados Unidos hay dos bandos en ese, como en otros, debates. Por eso, no podemos afirmar que los “americanos” piensan esto o aquello, pues entre los “americanos” hay corrientes, tendencias y movimientos que piensan cosas muy distintas, e incluso opuestas. Algunos independentistas se resisten a reconocer este hecho, quizás porque piensan o sienten que esto debilita el argumento a favor de la independencia. Y este es otro punto fundamental: nuestra defensa de la independencia no se basa, o no debe basarse, en tratar de demostrar que los americanos “no nos quieren” o que son invariablemente racistas, o brutos, etc., sino en el hecho de que lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico es autoorganizarse democráticamente como una república soberana en colaboración con los demás pueblos del mundo. Y esa colaboración incluye a los sectores afines en Estados Unidos, cuya existencia debemos reconocer.
Sobre esa colaboración, el debate entre la corriente MAGA y sectores liberales en Estados Unidos sobre la presentación de Bad Bunny en el Súper Bowl ha vuelto a plantear otro problema. En el proceso de atacar y despreciar a los puertorriqueños (y otros latinos), los MAGA y la derecha insisten que los puertorriqueños no somos americanos. Por su lado, muchos liberales, indignados ante el racismo y la xenofobia de los MAGA, responden en defensa nuestra explicando que los puertorriqueños somos americanos. Es una situación paradójica: los MAGA, con su odio hacia nosotros, afirman nuestra identidad. Muchos liberales y progresistas se solidarizan con nosotros contra ese odio, pero lo hacen de un modo que niega nuestra identidad. Algunos concluyen que favorecer la estadidad es la manera de responder al discrimen y la injusticia contra los puertorriqueños.
¿Cómo atender esta situación? Siguiendo la lógica de las posiciones resumidas al principio de este artículo: no pocos independentistas concluyen que MAGA y los liberales, o progresistas gringos, son iguales; denuncian a los segundos del mismo modo que a los primeros y concluyen que se trata de otra demostración de la necesidad de separarnos de un país que nunca será capaz de entendernos y que es uniformemente reaccionario. En el pasado, nosotros hemos intervenido en ese debate en Estados Unidos, pero desde una perspectiva distinta. No tiene sentido tratar a enemigos y potenciales aliados del mismo modo. Nadie puede dudar de la naturaleza racista del sector MAGA. Tampoco podemos ignorar que la respuesta anti-MAGA de muchos se equivoca al afirmar que los puertorriqueños somos “americanos”.
Pero también es incorrecto ignorar que los segundos están respondiendo y enfrentando a los primeros. Expresan su solidaridad con los puertorriqueños de manera equivocada, pero es solidaridad, no odio o rechazo como los MAGA, lo que intentan expresar. Entonces nuestra respuesta debe ser: por supuesto que estamos con ustedes contra el racismo MAGA y en defensa de la diversidad cultural en Estados Unidos, pero les recordamos que no somos americanos, sino puertorriqueños, y que es necesario que asuman la descolonización de Puerto Rico como parte de la lucha anti-MAGA. Es la forma en que pueden ser solidarios y responder a los MAGA sin borrar nuestra identidad.
Entre nuestras tareas se encuentra, por tanto, impulsar que las distintas fuerzas y movimientos progresistas en Estados Unidos entiendan nuestra situación particular e incluyan la descolonización de Puerto Rico en su agenda, su programa o sus exigencias. Y no solo la descolonización en general, sino propuestas concretas como la revocación de PROMESA y la eliminación de la Junta, la anulación de las deudas públicas insostenibles, la aportación sustancial del gobierno de Estados Unidos a la reconstrucción económica y social de Puerto Rico, la puesta en curso de un proceso de descolonización vinculante, informado y justo.
Para que no se nos malentienda: nada de esto implica posponer o subordinar nuestras iniciativas al progreso de esas exigencias en Estados Unidos. Tenemos que tomar todas las acciones que podamos para avanzar hacia la independencia. Pero esas acciones deben acompañarse con la búsqueda de la conexión y colaboración que hemos señalado.
En fin, la lucha por una independencia liberadora y emancipadora no puede separarse de las luchas de la mayoría trabajadora y desposeída y esas luchas en Puerto Rico no pueden separarse de la misma lucha en otras tierras, incluyendo en Estados Unidos.